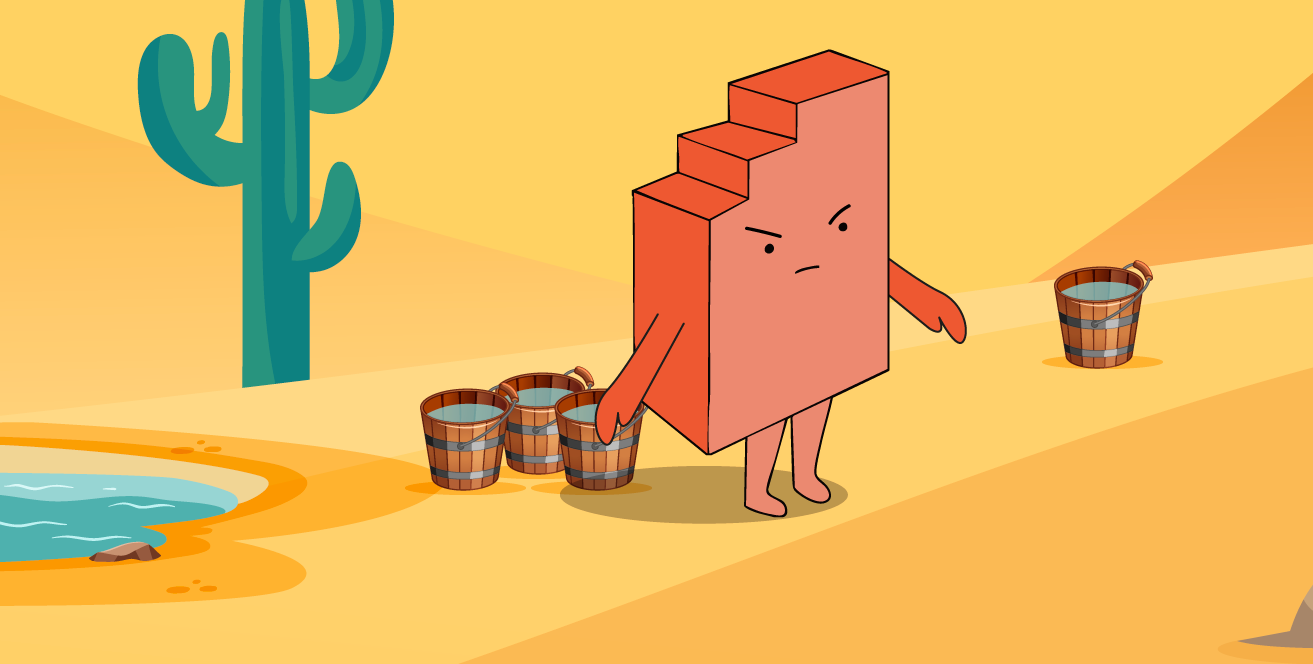
Presupuesto 2026: tres de cada cuatro pesos ya están comprometidos
La mayor parte del presupuesto federal 2026 irá a pensiones, transferencias a los estados e intereses de la deuda: gastos obligatorios que por habitante suman 48,732 pesos. Tres veces más que salud, educación y seguridad juntos.
La propuesta de presupuesto para 2026 deja muy poco margen para atender a los sectores prioritarios. De cada peso de ingresos propios del Gobierno, 75 centavos ya están comprometidos para cubrir gastos ineludibles, como el pago de pensiones, las transferencias a los estados y los intereses de la deuda pública.
Esta será la mayor proporción de gastos obligatorios dentro del presupuesto federal, al menos desde 1995. En términos per cápita, esto significa que 48,732 pesos por habitante se destinarán a cubrir compromisos fijos, como el pago de pensiones y de intereses de la deuda. Esta cifra triplica los apenas 17,195 pesos por persona que, en conjunto, se asignarán a áreas clave como salud, educación, cuidados y seguridad. Veamos las cifras a detalle.
Gasto en pensiones
El pago de pensiones y jubilaciones es el gasto obligatorio que más ha crecido en los últimos años. Deriva de los compromisos legales que el Gobierno ha adquirido a través de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). Su objetivo es garantizar que los trabajadores formales reciban una pensión al jubilarse. Adicionalmente, el Artículo 4° constitucional obliga al Estado a otorgar una pensión no contributiva a todas las personas adultas mayores, incluso a quienes no contaron con seguridad social durante su vida laboral, lo que convierte a este gasto en una responsabilidad ineludible, tanto legal como social, para el Gobierno federal.
En 2018, el gasto total en pensiones ascendía a 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB), pero para 2026 se prevé que alcance 6.0% del PIB (2.3 billones de pesos), prácticamente el doble en solo ocho años. Este aumento ha elevado su peso dentro de las finanzas públicas: pasó de absorber 16% de los ingresos propios del Gobierno a 27%, lo que significa que, de cada peso que recauda el Estado, 27 centavos se destinarán exclusivamente al pago de pensiones.
El pago de pensiones depende, en parte, de la transición demográfica que experimenta el país, es decir, de cómo evoluciona el número de personas adultas mayores. También incide cómo se financia el pago de las propias pensiones. En el caso de México, su financiamiento depende del estatus laboral de las personas.
Para un trabajador formal, el financiamiento de su pensión es contributivo, lo que significa que se construye con aportaciones compartidas: una parte se descuenta directamente de su salario, otra la cubre el empleador y, finalmente, el Gobierno aporta un porcentaje adicional para conformar el ahorro destinado al retiro. El pago de las pensiones contributivas ha evolucionado de manera más ordenada y para 2026 se estima gastar 4.4% del PIB (1.7 billones de pesos) en estas dotaciones Esto es apenas un punto del PIB mayor frente a lo que se destinó frente a 2018.
En cambio, para un trabajador informal, el financiamiento de su pensión es no contributivo. Es decir, proviene de los impuestos generales y no de aportaciones directas del trabajador o su empleador. Aquí se encuentran la Pensión del Bienestar de Adultos Mayores, la Pensión del Bienestar para mujeres Adultas Mayores1, y las pensiones para personas con discapacidad permanente. Estos subsidios han sido los que más han crecido en los últimos años: para 2026 se prevé un gasto de poco más de 619 mil millones de pesos (mmdp), equivalente al 1.6% del PIB. Es 12 veces mayor a lo que se gastó apenas en 2018, cuando apenas representaba 0.1% del PIB.
Transferencias a los estados
Además, para 2026, de cada peso que el Gobierno recaude por ingresos propios, 30 centavos se destinarán a transferencias hacia los estados. Estas transferencias incluyen principalmente las Participaciones, que son recursos de libre uso para las entidades federativas, y las Aportaciones, que están etiquetadas para financiar servicios específicos como educación, salud o seguridad. En conjunto, estas transferencias representan 6.7% del PIB (2.6 billones de pesos), lo que refleja su gran peso dentro de las finanzas públicas.
El carácter obligatorio de estas transferencias a los estados tiene un fundamento legal. Las protege y regula la Ley de Coordinación Fiscal. En consecuencia, no pueden ser objeto de recortes discrecionales año con año, salvo que dicha Ley sea modificada, lo que explica en buena medida su comportamiento tendencial en cada paquete económico.
Estas transferencias del Gobierno federal son la principal fuente de ingresos para las administraciones estatales y municipales. Gracias a ellas, los gobiernos locales pueden financiar políticas públicas y atender áreas clave como salud, educación, infraestructura y, muy importante, la seguridad pública. Lo anterior toma relevancia considerando que en los últimos años se ha estancado el presupuesto destinado a las transferencias para las entidades federativas.
Pago de intereses y servicio de la deuda pública
Por último, uno de los compromisos financieros que más ha crecido en los últimos años es el pago de intereses y servicio de la deuda pública, como ya se mencionó anteriormente. Si a este concepto se suman los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) —es decir, las obligaciones que quedan pendientes este año y deberán pagarse el siguiente—, el monto total a cubrir en 2026 asciende a 4.24% del PIB (1.64 billones de pesos). Esto representa el 19% de todos los ingresos del Gobierno.
El carácter obligatorio de los compromisos financieros deriva tanto de las restricciones legales como del costo reputacional que implicaría incumplir con el pago de los intereses de la deuda pública. Un impago colocaría al Gobierno en una situación de default o moratoria, que afectaría gravemente su credibilidad. Cabe recordar que este tipo de escenarios resultan extremadamente costosos, tanto en términos económicos como sociales.
Se trata de la mayor proporción de recursos destinada al pago de compromisos financieros desde 1996, después de la crisis económica de 1994-1995. La diferencia es que ahora ocurre sin que el país atraviese una crisis evidente.
En conclusión: más impuestos y más deuda
En total para 2026, los compromisos financieros y sociales del Gobierno absorberán 16.9% del PIB (6.5 billones de pesos). Es decir, tres de cada cuatro pesos que recaude ya están comprometidos, la mayor proporción desde 1995. Nunca antes los ingresos del Estado habían estado tan atados a gastos obligatorios, lo que explica en gran parte por qué será necesario un aumento significativo en la deuda el próximo año, a pesar de que los ciudadanos también estaremos pagando más impuestos.
La propuesta de presupuesto para 2026 es histórica desde varias perspectivas. Por un lado, supera los 10 billones de pesos, un monto sin precedentes. Al mismo tiempo, es inédito que la mayor parte de este presupuesto ya esté comprometida: lo que se destinará a pensiones, deuda y otros compromisos fijos triplica lo que se asignará por habitante a educación, salud, seguridad y cuidados. Esto se traduce también en niveles récord de endeudamiento y pago de intereses, que marcan un hito en la historia reciente de las finanzas públicas.
Una parte importante de estos compromisos es el pago de pensiones, especialmente las no contributivas, que han crecido de manera significativa en los últimos siete años. Este aumento refleja la fragmentación de la política de seguridad social en México. Además, la diferencia en el esquema de financiamiento entre trabajadores formales e informales distorsiona el funcionamiento del mercado laboral, ya que eleva los costos de contratación y fomenta la informalidad. Esto provoca que una mayor proporción de recursos se dirija hacia actividades con menor productividad (informales), en lugar de canalizarse a los sectores formales con mayor productividad (Levy, 2019)2.
Sin un replanteamiento de la política de seguridad social, es probable que continúe el crecimiento del gasto en pensiones, la alta informalidad y la baja productividad, todo ello en un contexto de crecimiento económico estancado. El resultado son mayores presiones sobre el presupuesto, menor capacidad de recaudación y un endeudamiento estructural que mantiene en tensión las finanzas públicas.
Notas al pie:
- La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un apoyo universal para quienes tienen 65 años o más, mientras que la nueva pensión para mujeres adultas mayores se dirige a mujeres de 60 a 64 años, hasta que ingresen al programa general al cumplir 65 años. ↩︎
- Levy, S. (2019). Una prosperidad compartida. Ciudad de México: Secretaría de Análisis Económico y Desarrollo, Universidad Nacional Autónoma de México. ↩︎




El rompecabezas financiero de Pemex: deuda, liquidez y presupuesto - Números de Erario
[…] Ante este escenario, el reto para el Gobierno federal es el siguiente: ¿Cómo dotar de liquidez a la empresa para pagar sus deudas y a la par cubrir sus gastos operativos, administrativos y de inversión? (Todo esto, claro, con un presupuesto público que ya está comprometido.) […]